“Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.
Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío.
Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los intelectuales y no dije nada porque yo no era intelectual.
Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante.
Luego vinieron por mí, pero, para entonces, ya no quedaba nadie a quien decir nada.
(en algunas versiones el último verso es: pero, para entonces, ya era demasiado tarde)”(1)
De esta manera relataba Martin Niemöller, quien fue un pastor luterano alemán que, como fervoroso nacionalista, fue un crítico de las sanciones impuestas a su nación posteriores a la Primera Guerra Mundial(2); sin embargo, no apoyó las políticas eugenésicas(3) y de superioridad ideológica impuestas por el régimen nazi durante la primera mitad del siglo XX.
Sus posturas radicales contra el nazismo le convirtieron en un respetado orador que, después de la guerra, viajó alrededor del mundo llevando las enseñanzas aprendidas de la apatía del pueblo alemán durante el régimen dirigido por Adolf Hitler y que, entre otras cosas, acabó con la vida de millones de personas solo por ser o pensar diferente.
Este relato presenta la crudeza del autoritarismo y de la apatía social frente al abuso del poder y nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad individual en la garantía del Estado de derecho.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los aliados no quisieron responsabilizar al pueblo alemán por las atrocidades realizadas por los nazis. Sin embargo, no se puede negar que una parte importante de la población tenía una responsabilidad derivada del apoyo dado al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y al propio Hitler.
Ciertamente, Hitler era un orador enérgico y cautivador, con un discurso sencillo, dirigido a la reivindicación de la grandeza perdida del Imperio Alemán y el odio hacia el enemigo común, constituido por todos los opositores al régimen. No solo los judíos formaban parte del “enemigo”, también los comunistas, los socialdemócratas e incluso cualquier persona que pensara distinto; la esencia de la lucha era el “nosotros” contra “ellos”, un discurso convincente y cohesionador.
Lectura relacionada: De la Quiebra y Otras Fobias.
Todos sabemos cómo terminó el experimento social del nazismo; esto forma parte del currículo común de historia en todas partes del mundo. Se estudia la historia para evitar repetirla, pero también porque las lecciones de historia nos han permitido crear un concepto mejor de ser humano, uno que rechaza la esclavitud, la discriminación y la intolerancia, aceptando las lecciones aprendidas de la historia.
Los derechos humanos, que se constituyen en las reglas básicas de decencia mínima exigida para la vida, el parámetro básico de la dignidad y el más efectivo de los límites al poder del Estado, han sido uno de los mayores avances de la humanidad. La aparición de los derechos humanos nos sacó de la Edad Media, precisamente por la construcción del concepto de individuo, que, como persona, merece respeto y libertad de desarrollo.
Los derechos humanos se consolidan en la época de la Revolución Francesa, siendo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, un hito del inicio del proceso revolucionario en Francia, reconociendo derechos como la libertad, la igualdad, la superioridad de la ley, la presunción de inocencia, la libertad de opinión y de conciencia, entre otros fundamentos.
Este proceso es lo que se conoce como primera generación de derechos humanos, los cuales, en su momento, consistieron en mecanismos de limitación del poder estatal y de regulación de la actividad de la administración. Por eso, la libertad nos reconoce como individuos que, separados de la comunidad, tenemos derecho a desarrollarnos en la medida que sea posible, dentro de los marcos de la legalidad y que solo bajo ciertos parámetros pueda el Estado limitar esa libertad.
Pero el nazismo fue un acontecimiento tan inspirador que dio lugar a una segunda generación de derechos humanos, justo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Este proceso de ruptura llevó al traste muchos movimientos ideológicos en el mundo que necesitaban un cierre, y el reconocimiento social de estos acontecimientos nos hizo mejores seres humanos.
Como producto de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania de la posguerra se reconstruye con una nueva constitución: la Ley Fundamental de Bonn de 1949 es una norma extraordinaria y la primera constitución en reconocer la dignidad humana como fin esencial del Estado: “La dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. El pueblo alemán, por ello, reconoce los derechos humanos inviolables e inalienables como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo.”(4)
El proceso vivido durante la Segunda Guerra Mundial nos hizo tocar fondo como especie, pero salimos fortalecidos como mejores seres humanos. Esta segunda generación de derechos que se construye a partir de la posguerra nos permite reivindicar los derechos ya existentes y la importancia de su protección. Haciendo aparición en la escena derechos como la educación, la salud, el trabajo, el derecho a la intimidad y la propia dignidad pasan a formar parte de los catálogos de derechos en todo el mundo.
Lectura relacionada: Las Constituciones Rígidas: A propósito del Interés del Presidente Donald Trump de Eliminar la Nacionalidad por Nacimiento.
Después de la guerra, los juicios de Núremberg, que se llevaron a cabo en Alemania entre 1945 y 1946, donde las potencias vencedoras juzgaron a los oficiales alemanes que habían construido un régimen de odio y de desconocimiento absoluto de la condición humana, nos dejaron enseñanzas fundamentales para el fortalecimiento de los derechos humanos, como la conceptualización de los “crímenes de lesa humanidad”, cuando una persona, grupo o Estado comete atrocidades que van más allá del daño individual y atentan contra la humanidad misma.
Por otro lado, una de las lecciones más importantes que estos procesos dejaron para la posteridad fue el entendimiento de que “lo legal no necesariamente es lo más justo”, el debate milenario de la justicia, que se convierte en una lección aprendida para el pueblo alemán, quienes buscan redención centrando la misión esencial del Estado en la protección de la dignidad humana, más allá de cualquier otro fin que se pueda pretender.
Nos lleva a la reflexión: ¿son los derechos humanos una moda pasajera? ¿Cuántas veces tenemos que tocar fondo para centrar la construcción de las sociedades en un objetivo común que respete a los individuos? La segunda mitad del siglo XX implicó la construcción de una tercera generación de derechos humanos, consolidándose la protección del medio ambiente y la búsqueda de objetivos globales como su esencia.
En todo momento de la historia, donde los derechos humanos básicos se encuentren en peligro, todo ser humano está llamado a su reivindicación, más allá de las ideologías, los nacionalismos y los intereses materiales. Estas simples reglas nos sacaron de la edad oscura para permitirnos desarrollarnos como sociedad y evolucionar hacia sociedades más justas.
Definitivamente podemos decir que son sociedades más justas. Imperfectas, sin lugar a duda, con un largo camino por recorrer y con violaciones de derechos por todas partes, pero donde se han abandonado en su generalidad prácticas en las que nos hemos puesto de acuerdo que son esencialmente negativas. Y esta es la esencia de lo que hemos aprendido con la historia: el consenso sobre el “bien” y el “mal”, que es parte esencial de la dignidad y de los derechos humanos.
La historia, la gran maestra, debe servirnos como parámetro de lo que debemos evitar: “tocar fondo” para retomar la esencia de los derechos humanos. Todos somos responsables, y precisamente es una lección aprendida por pueblos como el de Alemania. ¿Cuándo llegue el momento en que vengan a buscar al vecino solo por ser o pensar diferente, no diremos nada?
- Relato de Martin Niemöller, comúnmente atribuido a Bertolt Brecht y generalmente descrito como poema, aunque más que un poema era una especie de recurso retórico utilizado por Niemoller para explicar sus vivencias.
- El Tratado de Versalles de 1919, fue el acuerdo firmado por Alemania, tras el armisticio por su derrota en la primera guerra mundial. Estas reivindicaciones se convirtieron en el caldo de cultivo del nacionalismo que alimentó al régimen nazi, por obligar a Alemania a desarmarse, pagar reivindicaciones e incluso ceder una parte importarte de su territorio.
- La Eugenesia es la doctrina de la superioridad genética, que fue parte de la ideología nazi, donde se predicaba que la raza aria era superior a las demás. Bajo esta doctrina se realizaron esterilizaciones forzadas y experimentos a los fines de controlar la población de las razas consideradas inferiores.
- Ley Fundamental de Bonn de 1949, Constitucion de la República Federal de Alemania.
Diario Financiero - El periódico de la gente informada

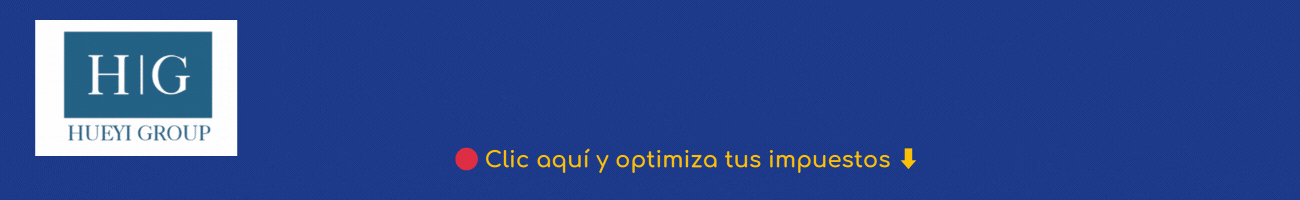







Discussion about this post